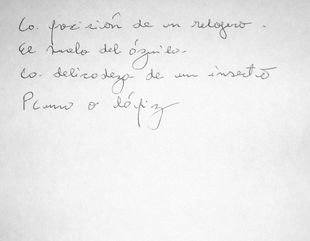La escritura sufrió el mismo proceso: se fue volviendo asequible, logró sincronizarse con el pensamiento. Una situación análoga sucedió en el pasaje de la máquina de escribir a la computadora. Evidentemente, hay una memoria de la mano, que se vuelve "pensamiento" autónomo, que necesita independizarse para, a la manera de un pianista, "disociarse" de algún modo de la inteligencia cerebral, cobrar inteligencia propia, para entrar en comunión: ser otro para ser el mismo. Una memoria que es aprendizaje de procedimientos y que procede inconscientemente. Que al momento de escribir potencia las posibilidades de encuentro. La luz es importante. En general, prefiero escribir con buena luz. Pero cada luz tiene su escritura, porque cada luz tiene sus biografemas en la memoria del espectro. Casi siempre escribo en el mismo lugar, porque escribo en la computadora. Pero a veces escribo en cuadernos, al aire libre o en bares. Creo que lo mejor es mantener en estado todas las memorias de la mano.
El silencio, para mí, es el estado ideal para escribir: el silencio, pero poblado de sonidos.
No suelo tener un plan, lo que no quiere decir que no tenga un tema. Pero sea lo que sea –a veces hay tema y a veces no–, espero la llegada de un tono. Se manifiesta cuando llega, hace sonar su campanita, y hacia ella voy. Mis lecturas son eclécticas, y tampoco responden a un plan: soy muy digresivo cuando leo, y aunque varias veces me propuse alguna investigación, solo pude realizarla conscientemente cuando investigué sobre temas ajenos a la literatura –estudié varios años anatomía humana, y di clases de esa materia en la Facultad de Medicina–. Una vez que termino un poema, lo leo una vez y corrijo lo más superficial. Después lo dejo descansar. De vez en cuando vuelvo a tomarlo y limo asperezas estilísticas o musicales. En ese proceso, voy escribiendo otros poemas, que seguirán el mismo camino, y que generan muchas veces un tono, y pautas para corregir los poemas que han sido puestos a macerar. Cuando decido publicarlo, lo corrijo nuevamente. Esta corrección incluye un propósito de edición en un organismo –el próximo libro–, lo que implica, además de una corrección del texto, la elección de un orden en el rompecabezas del texto general. También la lectura en voz alta, sobre todo en recitales, es decir, con público lector-escucha, es una muy buena instancia de corrección. La respiración, el ritmo, todos los elementos musicales del poema se ponen en juego y permiten la confrontación de la idea con la realidad. No obstante algunos poemas en los que trabajé durante mucho tiempo, corrijo poco, y creo más bien que un poema se corrige con otro poema. Escribir no es impune: todo poema, aun los descartados, dejan su huella en la escritura. Casi siempre aparece primero una imagen, que se traduce en palabras. Luego se establece un diálogo entre las palabras y la imagen, lo que provoca que la imagen se mueva. Creo que la poesía es una especie de cine individual. Pero a medida que avanza la escritura, comienza la música a invadir el poema. La unión de música y palabras ha sido, desde tiempos inmemoriales, uno de los sentidos más auténticos y evocadores que supimos darle a nuestra comunicación con el mundo. Un mundo poblado de dioses —naturaleza sublimada— engendraba emociones que los tambores, las cuerdas y las flautas transformaban en danzas que hacían girar los cuerpos alrededor del fuego: lo sagrado. La palabra llevaba las danzas al éxtasis necesario para entablar el diálogo con los dioses. Interioridad exteriorizada, las deidades devolvían esas expresiones en forma de sol, lluvia, noche, luna y abundancia. Los dioses han sido, desde nuestra más tierna infancia como especie, el espejo donde miramos nuestra belleza, nuestra bondad. Lo que por un lado es vacío –lo que escribo se aleja en ese momento de mí–, por el otro es plenitud: nombrando al mundo me completo. Lo que es oscuro y me pierde, laberinto de mí, se vuelve luminoso y claro, espacio abierto. Generación de la mudanza, lucidez del instante, secreción visceral de la conciencia, grito ensimismado, apocalíptica visión del paraíso, cactus, desierto, inundación, potencia, fracaso de la inercia, tormenta en reposo, sexo de los dioses, pájaro del deseo. La poesía es concentración, y en ella las cosas se manifiestan como extractos, se expresan como agujeros negros de sentido. La melodía verbal se ajusta en ritmos que combinan frases y silencios y que, en algunos casos, producen la armonía de versos simultáneos. De todos modos, los armónicos de ciertas palabras resuenan en la cámara natural del silencio poético, pueblan los coros del vacío. La belleza que ofrece la poesía es una belleza íntima, porque la poesía nos hace bellos y, en ese trance, nos vuelve dioses de nosotros mismos. Pero en esa operación en la que participamos todos, como poetas o como lectores, la poesía nos hace universales, nos convierte en universo. Es por eso que, entre todas las cosas, la poesía une mis fragmentos, me establece en la categoría de lo humano, de lo que es capaz de amar. Ante la poesía quedo perplejo: me obliga a mirarla de frente, me impide mentir; soy los que soy sin ambages. Me une y, por tanto, me libera: me pone dentro de mí. Al volverme humano, me desaliena, me corta la retirada, me ubica en la tierra, me da realidad. Por eso también me eleva en un único cuerpo con los que luchan, me solidariza con los trabajadores, porque soy uno de ellos, me da el coraje de sentir que soy muchos, y de combatir con todos ellos por otro mundo que –no tengo dudas– está en este. La poesía es revolucionaria porque violenta el lenguaje, lo mueve, lo deshace, y luego salta hacia el abismo entre los escombros. Íntima religión, la poesía es cosmos revelado; anatomía del instinto, es una ética que se hace al andar. Con la poesía desaliento el olvido, diluyo el silencio, habito el universo, invento el amor.
Poemas
XXIX
El que está sin amor
o el que está sin trabajo
ahuyenta –sin amor
pero no sin trabajo–
una mosca tenaz.
El insecto es religioso en su fastidio.
Como si orara,
como si el orbe levantara entre las alas,
se esfuerza en el zumbido
por imitar a la abeja.
Pero nadie esperaría de ese vientre negro
–a pesar del ojo verde o bordó–
la dorada descendencia de la miel.
El sin amor o el sin trabajo la mira
describir una órbita aleatoria
tomando su cabeza como sol.
Bebe
de a sorbos
todo el vuelo.
"Amor y trabajo
–piensa entre tragos–,
no alcohol y tabaco."
XXXII
El sin trabajo se quedó sin luz:
se lo tragó la verdad.
Ni acomodarse pudo: vacío
como silueta forense.
¿Por qué esperar del mundo una respuesta?
¿Qué sabe de uno la noche?
No hay fuera de las manos una acción.
Sólo lo inmóvil persevera:
lo demás es del viento.
XXXIV
El que está sin trabajo
cuelga de un perchero.
Su cotidiano deshacerse,
su ser nadie más que ropa
expuestos como un cuadro.
"Esto no es un perchero",
habría dicho Magritte
si no fuera una momia,
una nada hecha de polvo y misterio.
Pero qué puede decir el sin trabajo
si desaparece de su ropa,
si no es nadie en el amor del mundo.
Con la punta de los dedos
aferra el puño de la camisa holgada.
Siente en la yema los hilos
de la tela raída.
Y vuelve a colgar de su perchero
como la momia de Magritte.
XXXIX
Es un día de fuego.
Estalla en los ojos
el sol de la cúpula
y es un incendio de odio la campana.
Cantan los fieles una fe que se apaga.
San Cayetano tiene la espiga marchita.
Pero bailan como alambres
las filas de fidedignos,
las columnas encendidas de la grey.
Es un día de fuego
porque hay fuego en los ojos
porque es de fuego el rostro que confía.
Es de fuego y tiene hambre.
La sombra no se come.
Ya no se bendice el agua.
Dios no tiene perdón.
El que está sin amor
o el que está sin trabajo
abandona la fila de creyentes
y camina junto a las paredes
escritas por los herejes.
XXXV
El sin trabajo huele a quemado.
Su aspecto de sí mismo
lo descubre ante el mundo.
Ha pateado la calle
y en la calle latas,
tapitas sin botella,
cartas
que algún despechado hizo bolitas.
Como el amor se come con champán,
el sin trabajo no piensa enamorarse.
Pero vivaces
sus ojos se despiertan
cuando huele en el aire.
El sin trabajo cree en el humo
de las gomas encendidas.
Eduardo Mileo nació en Buenos Aires el 4 de julio de 1953. Editó los libros Quítame estas cruces (Ediciones del Escuerzo, 1982), Tiendas de campaña (Trocadero, 1985), Dos épicas (junto a Alberto Muñoz, Filofalsía, 1987), Puerto depuesto (Último Reino, 1987), Mujeres (Último Reino, 1990; 2ª edición: Ediciones en Danza, 2005), Misa negra (Último Reino, 1992), Poema del amor triste (Ediciones en Danza, 2001), Poemas sin libro (Primer Premio de Poesía del Fondo Nacional de las Artes, Ediciones en Danza, 2002) y Muro con lagartos (Ediciones en Danza, 2004), y el casete Mujeres (Circe/Último Reino, 1989), donde recita poemas del libro homónimo y otros. Junto a Alberto Muñoz, es autor de la obra de teatro Misa negra. Junto al compositor Raúl Mileo, editó el CD A boca de jarro y prepara Irala, sueño de amor y de conquista. Fue miembro del Consejo Editorial de la revista de poesía La Danza del Ratón hasta su último número, en 2001. Junto a Javier Cófreces y Alberto Muñoz, dirige el sello de poesía Ediciones en Danza. Integra la Comisión Directiva de la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina (SEA)